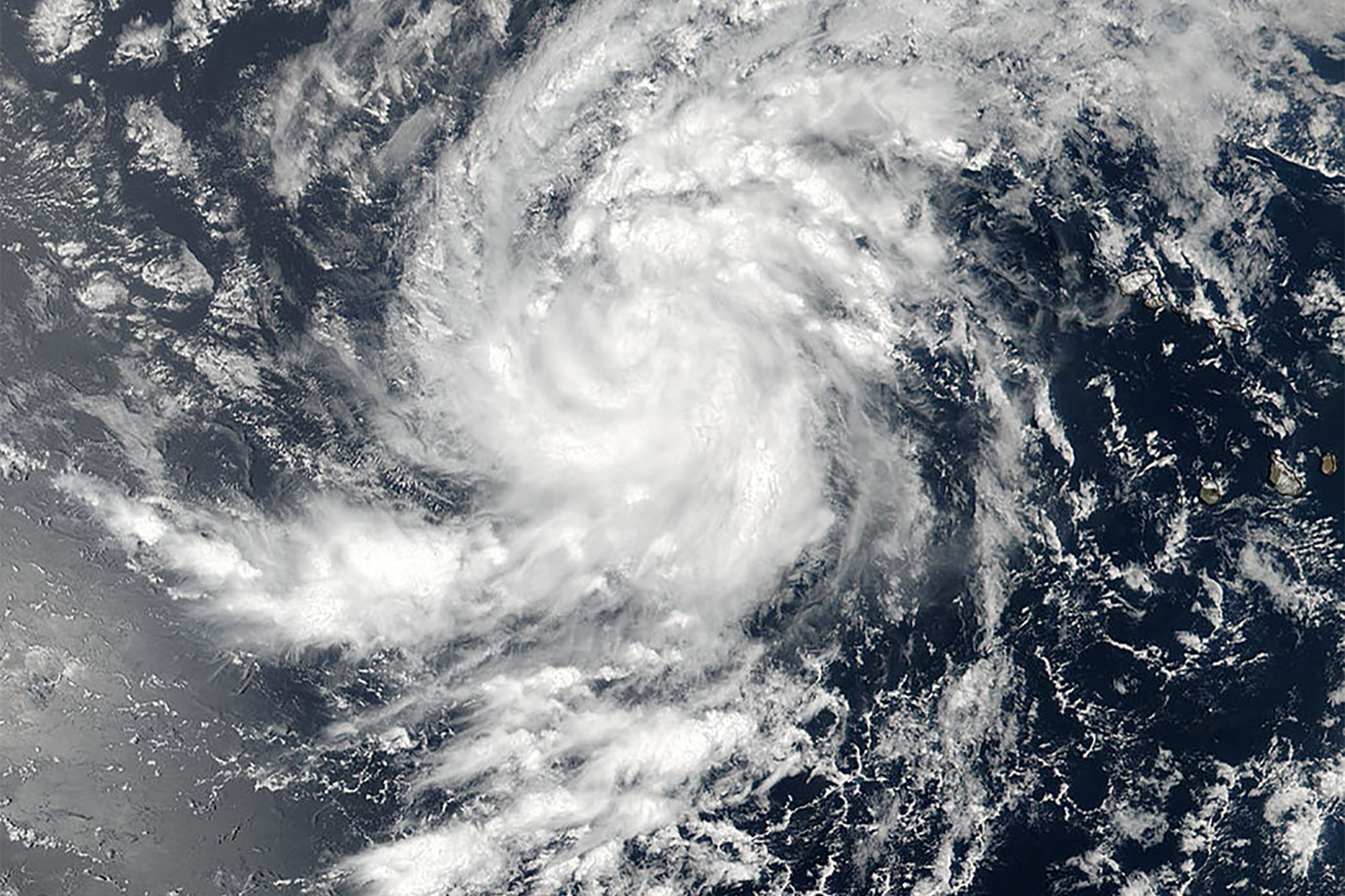Hace unos días estuve en una boda. Éramos alrededor de 150 personas, incluyendo, ¿cómo no? a los novios, ella y él.
La idea de las bodas es certificar ante una serie de instituciones y personas un compromiso por parte de los cónyuges. Vivir juntos es inmediato. El compromiso ante testigos es algo más difícil y exigente.
Para la ceremonia del compromiso no se precisa más que los testigos y la institución ante la que se realiza, ya sea la notaría, el juzgado, o la iglesia. Testigos puede haber desde uno a millones, el número es indiferente.
En realidad lo único que importa es ese comprometerse de las parejas.
Pues bien, en las bodas actuales la parte del compromiso es la menos importante. Por lo que he visto en esta que comento y en otra que tuvo lugar hace unos 4 o 5 años, parece que lo que de verdad importa es la actuación de un cierto número de los invitados (testigos realmente) que saltan al escenario a cantar, hacer música o contar una serie de historias.
Para el resto de los testigos lo que cuentan estas personas carece de interés, dejando de lado que lo que cuentan o hacen lo suelen hacer bastante mal. Pero, eso sí: La ceremonia se extiende, inmisericorde, a lo largo de la noche.
De repente, sin que tuviésemos aviso de ello (salvo las ideas expuestas en “La rebelión de las masas” de Ortega) nadie quiere ser deuteragonista, todos quieren ser protagonistas en historias que no les corresponden.
Esto ha sido, no causado, pero sí potenciado, por el desarrollo del sistema de comunicación electrónica de que disponemos:
Hoy todos quieren ser fotógrafos con sus teléfonos móviles, y las personas se envían unas a otras fotos y vídeos realmente mal hechos.
Hoy todos quieren ser literatos, y por las redes sociales corren, no ríos de tinta, pero sí torrentes de bits, con información carente en absoluto de interés.
Hoy una considerable mayoría quiere estar en el centro del interés de los demás, cuando por definición en ese centro solo cabe una persona.
Un ejemplo aparece en los colectivos LGT…. (pongan el resto de las letras del alfabeto) que, aparte de vetar a otros como antes otros les vetaban, exigen que el resto de la sociedad se interese por ellos.
Yo ya casi no voy al teatro ni a la ópera. Si quiero ver una obra de Sófocles, de Shakespeare, de Calderón, de Zorrilla, escuchar una ópera de Wagner, de Rossini, me encuentro con un engendro de segunda o tercera calidad pergeñado por el director en cuestión de una de esas obras, alguien que, evidentemente, no es un creador como aquellos.
Una buena cantidad de personas reclaman la atención de los demás, sin otro argumento más que el de que ellos existen y están ahí.
Pongamos la televisión y busquemos algún documental de la Antártida, del lago Nakuru en África, y fijémonos en las decenas de miles de pingüinos, en los dos millones de flamencos, todos chillando, todos lanzando sus sonidos. ¿Tiene sentido que les dediquemos nuestra atención?
Somos hoy muchos más que los pingüinos, que las gaviotas, que los ejemplares de muchas especies animales (aunque, evidentemente, menos que las bacterias que llevamos simbióticamente en nuestros cuerpos) que habitan con nosotros la Tierra. Pero todos los humanos reclaman atención, una atención que es, forzosamente, limitada.
Mucho mejor dedicar esa atención a quienes lo merezcan, por la calidad de sus escritos, la belleza de sus fotos, el interés de sus vídeos.
Y en las bodas, ser testigos mudos del matrimonio, salvo un “¡Vivan los novios!” y compartir un ligero ágape, es más que de sobra para la ocasión.